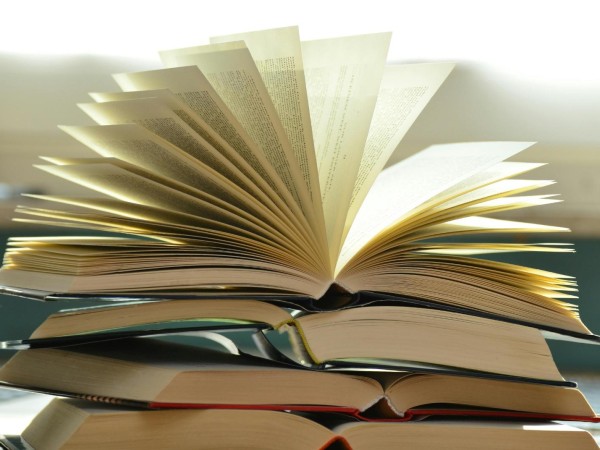La cadena olivarera de Maldonado presenta fortalezas y debilidades marcadas para su desarrollo futuro, según un estudio oficial al que FM Gente tuvo acceso. El tipo de producción de la oliva, la relación futura de pequeños y grandes productores, las fuentes de financiamiento, y la mano de obra, son las mayores interrogantes del sector.
“Estudio de cadenas productivas territoriales de valor para promover el desarrollo local con inclusión social”, “La cadena olivícola en Maldonado y Rocha”, es un trabajo conjunto del ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Economía de la facultad de Ciencias Económicas, y la facultad de Ciencias Sociales.
El trabajo incluye también un análisis del potencial de la cadena de productos de la madera en Salto.
DOMINAN LOS GRANDES PRODUCTORES
La actividad olivícola en Maldonado y Rocha “se estructura en unos pocos grandes productores y empresas de servicios, que también son productores, en la mayoría de los casos”, comienza el análisis el estudio.
Ubica en unos 150 la totalidad de productores del olivo en la cadena de Maldonado y Rocha, según datos que recogieron los autores “de estimaciones de las entrevistas y de fuentes del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”.
“La mayor parte de las plantaciones corresponden a los grandes productores o son administradas por empresas que prestan el servicio de cuidado de las plantaciones, cosecha y hasta el negocio de procesamiento y exportación”, describe.
Pero acota que “también hay pequeños productores independientes, de 5, 10 o 20 hectáreas”, que generan el producto para alimentar la cadena.
Para los expertos que colaboraron en este trabajo aparecen las primeras dificultades de cara al futuro del sector: “Hay incertidumbre aún sobre cómo serán las relaciones entre pequeños y grandes productores”.
“Los que están en esquemas administrados por empresas de servicios seguirán esa lógica, pero hay muchos que todavía no tienen definido cómo será su participación en el mercado”, observa.
Añade que “no es claro, hasta el momento, que los pequeños productores se asocien para producir en plantas comunes; más bien el camino parece ser vender a grandes productores o procesar a fasón en sus plantas”.
FINANCIAMIENTO Y DEPENDENCIA DE MONTEVIDEO
El origen del financiamiento del sector, y la todavía excesiva dependencia de Montevideo para sostener la producción, son factores que preocupan a los autores del trabajo.
“El sector recurre marginalmente al sector financiero; la mayoría de las inversiones se realizan con aportes propios de capital; esto es igual para las empresas de capital de origen nacional o extranjero”, revelan.
De inmediato empiezan a señalar otras fortalezas y debilidades de esta cadena productiva desde la perspectiva de poveedores y servicios que utiliza.
“Hay buena provisión de plantines, agroquímicos e insumos agrícolas que, generalmente, provienen de Montevideo o Canelones, y es escasa la provisión local de estos insumos”, apunta.
Afirma que “también hay empresas que tienen viveros propios o que importan los plantines”, pero lo señala como una realidad marginal, sin mayor incidencia en la producción total.
“El asesoramiento técnico refiere a las empresas que venden servicios a las plantaciones, incluyendo la plantación, mantenimiento y cosecha, o incluso la gestión de comercialización”, prepara, antes de emitir otras conclusiones.
Llama la atención de inmediato que “este esquema funciona bien, en una lógica nacional”, y reconoce que “para los servicios de mantenimiento de equipos y maquinaria se recurre en cierta medida a oferta local y regional: tornerías y talleres”.
“Sin embargo, Montevideo y Canelones son puntos de referencia para estos servicios; en la región se destaca San Carlos como un centro regional que ofrece algunos servicios bien valorados”, anota, reconociendo un papel importante a los proveedores carolinos en la etapa actual de la cadena.
Dice que “el servicio de transporte de carga y mercadería en la mayoría de los casos se contrata en Montevideo, con empresas nacionales, o lo hace la propia empresa” productora. “En general, no hay conformidad con la oferta local de transporte”, afirma haber detectado.
“El transporte de pasajeros es una oportunidad de un servicio local a desarrollar; actualmente la oferta es muy escasa o casi nula, salvo el caso puntual de la empresa transportista de Rocha que trabaja para Agroland y Nuevo Manantial”, indica.
PRIMERAS CONCLUSIONES
El estudio empieza a cerrar sus conclusiones alegando que “se trata de una cadena bien articulada en la escala nacional, con un gran desarrollo en los cultivos en la región este del país, pero que no se articula localmente con servicios y proveedores locales”.
“En muchos casos no hay margen para promover estos desarrollos locales, en otros casos se detectan oportunidades, incluso pensando en la escala regional”, agrega.
Dice que “el transporte de carga desde las chacras a las almazaras, el servicio de transporte para los trabajadores y los servicios de talleres y reparaciones de equipos, son ejemplos de servicios locales/regionales que existen en alguna medida, pero que se podrían desarrollar en forma más adecuada”.
“Una dificultad importante de la región para generar esos desarrollos es la cultura de la zafralidad estival y la poca capacidad emprendedora; esto conspira contra la promoción de esquemas de microempresas que puedan proveer de estos servicios en forma profesional”, sentencia.
No obstante indica que “algún ejemplo existe, y con éxito”, de emprendimientos que quebraron esa realidad.
“En lo que refiere a la asociatividad, no hay un desarrollo importante de las relaciones de cooperación, a pesar de la existencia de Asolur; asimismo, son aisladas las acciones en conjunto, ya sea en compras, ventas, inversiones u otras actividades”, opina.
Concluye que “los grandes productores tal vez podrían prescindir de estas prácticas; parecería que son los pequeños productores los que obtendrían mayor beneficio de una mayor cooperación y asociatividad, sin embargo, tampoco entre ellos hay avances al respecto”.
Foto: Destino de Punta del Este